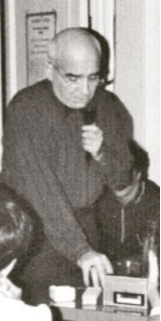Hace dos años se fue a vivir a Barcelona. Para él, esté donde esté, vivir es una cierta forma de reflexionar, una cierta forma de escritura. Escribe, allá, una novela, Sudakas (1), y persiste en sus indagaciones psicoanalíticas.
Germán Leopoldo García nació en Junín, provincia de Buenos Aires, el 25 de diciembre de 1944. En 1968 publicó su primera novela Nanina, que fue prohibida definitivamente después de su cuarta edición. En 1970 publicó Cancha Rayada, su segunda novela y una tercera, La vía regia en 1975. Formado con Oscar Masotta en el psicoanálisis fue uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la que recientemente fue apartado.
Participó en la fundación de la Escuela Freudiana de Córdoba. Ha publicado artículos sobre psicoanálisis en diferentes idiomas y países. Desde hace varios años se ha dedicado a la enseñanza de esta disciplina, ha dictado cursos en Argentina, Uruguay, Brasil y España. Desde hace más de dos años está radicado en Barcelona. Ha publicado varios libros de ensayo: Macedonio Fernández (1975, Ed. Siglo XXI), La otra psicopatología (Ed. Hachette, 1978), La entrada del psicoanálisis en la Argentina (1978, Ed. Altazor), Psicoanálisis, una política del síntoma (1980, Ed. Alcrudo), Oscar Masotta y el psicoanálisis del castellano (1980, Ed. Argonauta). Perteneció asimismo a la dirección de las siguientes revistas: Los Libros, Literal, Cuadernos Sigmund Freud y Cuadernos de Psicoanálisis. En la actualidad dirige la revista Sinthoma que se publica en Barcelona y colabora en Diwan, El viejo topo, Cuadernos del Norte, y otros.
Cambié de país para no cambiar de conversación
- ¿Qué nos podés decir de estos años de experiencia en España?
- Es curioso. Algunas veces me parece que todo puede decirse en unas pocas palabras, otras pienso que sólo mediante la novela que estoy escribiendo, sabré al fin lo que me pasó, o lo que me pasa, con este encuentro. Porque fue un verdadero encuentro de la imagen de una España identificada con la inmigración gallega a esta España con cuatro lenguas, con una cultura de caja china, con una historia compleja, dispersa, imposible, existe una distancia difícil de nombrar.
- ¿Y vos venís, o volvés, de esa inmigración?
- Sí, soy de abuelos gallegos, mezclados con vascos y también con indios. Me ocurren cosas extrañas: palabras que creía del campo argentino, por ejemplo, son de uso corriente en algunos lados. Hay una verdadera traducción intra-lingüística, un cambio en el paso de algunas enunciaciones, un desplazamiento de los términos. El uso del tú, por ejemplo, cuando hablo con un analizante eso me parece una distancia suficiente, mientras que en Buenos Aires nunca decía vos en esa situación. Algo particular ocurre con las metáforas sexuales, todo esto del follar, del follaje y el hecho de que Raimundo Lulio (Ramón o Raymond Llull si no lo latinizamos) hubiera realizado su sistema sobre un árbol complejo, al punto de que pasa por ser la primera computadora moderna, la primera combinatoria. Lo vegetal como sexual y como calculable, como ves, nada que ver con nuestras metáforas sexuales.
- Y, además de esta metáfora, ¿qué cambia aquí en relación con nuestro país de origen?
- El exilio -me parece la única palabra posible- tiene variantes. Hay un exilio político que dura mientras el retorno no es posible. Hay un exilio ideológico con posibilidad de retorno y hay un exilio económico que puede ser tan implacable como el primero. Conozco a algunos argentinos que vinieron porque tenían parientes, que estos parientes les cerraron las puertas, que ahora no podrían volver aunque quisieran. El exilio político es el más complejo, el más doloroso. Pero se puede transformar en otra cosa: alguno que decide no volver, que encuentra otra forma de vida, corta con eso. A la inversa, hay exilios ideológicos que se transforman en políticos y exilios económicos que se vuelven ideológicos (alguno que va por la familia y se da cuenta de que no soportaría la forma de vida que adoraba, que ya no existe). De manera que pienso que existe algo cambiante en relación con el país que se abandona. Por ejemplo, la Argentina aparece desde aquí dentro de algo más vasto: Iberoamérica. Ya no se piensa -al menos en mi caso-no se piensa sólo en la Argentina. Las imágenes se mezclan con otras, la frontera entre un país y otro se borra, se conoce a un uruguayo, a otro que es chileno, a otro mexicano. En fin, como dicen aquí: sudakas. También se lee de otra manera y quizá sean las expresiones coloquiales las que primero se transforman. Hay expresiones argentinas que entraron en España y, a su vez, hay expresiones españolas que comienzan a minar el vocabulario de los argentinos. Leer a Lugones aquí es más natural que allá, después de todo tiene páginas que podrían ser de cualquier escritor español de la época, o aun actual y, además, por la ideología. También la poesía cambia, especialmente para el ritmo. Quise releer Rayuela y no pude, eso era cursi y hasta ridículo, algo blando, demagógico. Después de un año, hasta la voz de Rivero parece algo llorosa, quizá porque cambian los tonos y las voces, no sé, son demasiadas cosas.
- ¿Sudakas es el título de la novela que estás escribiendo?
- Sí, la escribí en tercera persona, era la primera vez que lo hacía, ahora me suena de muy mala manera, así que comencé a escribirla de nuevo en primera persona, pero esto tiene sus problemas. Por último, creo que usaré la primera, la segunda y la tercera persona. Al comienzo el pivote era Buenos Aires, eso se perdió, ahora hay una geografía dispersa, comienza con una conferencia en Granada y un paseo por la noche hasta la Alhambra -un lugar extraño, lo más increíble de la arquitectura árabe. Después de todo, "sudaka" es un significante producido en España, cifra algo diferente. No se trata de la imagen que alguien tiene de sí, sino de lo que otros reciben de esa imagen. El final, por el momento presenta a alguien que despierta con el aire, en un avión y que no sabe para dónde va y no recuerda de dónde viene. Se desliza en un ensueño que fragmenta lo que hasta ese momento parecía una historia. Puede que no sea nada de eso, pero es lo que tengo escrito.
- ¿En la Escuela hay muchos españoles?
- Al comienzo no. En estos momentos hay más españoles. Para mí es fundamental el asunto de la formación de otros, puesto que sin la práctica el psicoanálisis en España corre peligro de fracasar por segunda vez, de volver a convertirse en lo que fue en los años veinte, una especie de filosofía liberal, un entretenimiento de los medios de información. En este momento hay muchos jóvenes interesados.
- Aparte de esta novela, ¿qué otras cosas estás haciendo?
- Tengo algunos analizantes, organizo grupos de estudios y estoy en la dirección de la Escuela de Psicoanálisis, cuya fundación propuse sobre la base de lo que se había realizado en la Biblioteca Freudiana. Actualmente somos unas ochenta personas con actividades regulares: un curso dictado por diferentes personas los días jueves trabaja en este momento sobre el tema de la nominación de analizantes; otro, los miércoles, sobre historia del psicoanálisis; los viernes, sobre los testimonios que aporta la práctica y los martes invitamos a personas de diferentes campos (historiadores, lógicos, filósofos, escritores) a fin de debatir algún tema conexo con los nuestros. Además, se trata de entrar en la trama de los discursos consolidados. Está todo por hacerse, dado que en la primera etapa sólo se buscaba insertarse económicamente. En la actualidad fundamos una editorial para editar dos revistas: Sinthoma, de la que salió el primer número y Tyche, que está en prensa. También he publicado artículos en diferentes revistas y cada tanto viajo para organizar grupos de estudios a Madrid, Valencia y Tarragona. Realizamos Encuentros, el primero fue sobre “Lenguas y matemas”, el segundo sobre “La formación de los analistas futuros”. El 27 de marzo hicimos el tercero sobre las mujeres en el psicoanálisis, invitamos a Juliette Mitchell, a Sarah Kofman entre otras.
- ¿Qué relaciones existen, si las hay, con el psicoanálisis argentino?
- Cuando llegué tuve un sueño. Algo así como relaciones "bilaterales". En Sinthoma publiqué trabajos de argentinos. Después las cosas se complicaron, en este momento no tengo relaciones con ningún grupo, aunque sí mantengo correspondencia con personas de distintos grupos. Las veces que estuve con Jacques-Alain Miller insistí en que no se podía hacer un movimiento analítico con todos, que su política de no jugarse por nadie le habría de traer problemas con cada uno. Creo que es lo que está pasando. Mientras los franceses no respeten las diferencias locales los oportunistas se convertirán en sucursales de negocio y se irán cuando el negocio se termine. El hecho de que J.-A. Miller se meta con gente que nosotros consideramos despreciable no habla nada más que de una cosa: nuestras imposibilidades de funcionar como interlocutores. Hay un "impasse" del psicoanálisis en la Argentina que se relaciona con la imposibilidad de nominar analistas por fuera de los espejismos de las relaciones con París, de los poderes médicos, etc. Esto no es un secreto para nadie, se puede leer lo que dice L’Ane (2 y 3) sobre algunas revistas psicoanalíticas que aparecen en Buenos Aires, el caso Imago. Aquí también algunos siguen con el jueguito de ser los “mediadores” de los franceses. Juego condenado al fracaso, cualquiera puede levantar el teléfono y alquilarse un francés para montar un espectáculo de fin de semana. Nosotros lo hacemos cuando es necesario, pero no es lo que sostiene nuestro trabajo.
- Volviendo a la literatura, ¿qué leíste de los nuestros en los últimos tiempos?
- Leí lo que se publicó por aquí: David Viñas, Juan Carlos Martini, Martín Micharvegas, Jorge Asís, Manzur. Y volví a leer varios, entre ellos a Néstor Sánchez, quien me parece admirable en muchos sentidos, no entiendo cómo lo pudieron borrar así en la Argentina. Cómico de la lengua es un libro muy especial. Leí a Manuel Puig, cada vez me interesa menos. En cambio Cuerpo a cuerpo de David Viñas me sorprendió, es uno de los libros más intensos de los últimos tiempos y el que más me gustó de David Viñas. Leí también unos cuentos de Rodolfo Fogwill y poesía de Leónidas Lamborghini, Néstor Perlongher, Marcelo Moreno y Raúl Santana, algún amigo los trajo. Con la poesía me pasa algo extraño, siempre encuentro algo y nunca demasiado. No sé, recuerdo fragmentos como un sólo poema y podría componer un collage. En general, estas lecturas son interesadas, se relacionan con mi propia novela. Los cuentos de Fogwill tienen elementos que pienso usar, una cierta escansión, una cierta mitología, algunas veces le decía que era un hijo de la violencia de la interpretación kleiniana, algo de eso aparece en sus cuentos.
- Entonces, nada de volver.
- Por el momento nada, apenas terminé de trabajar aquí. Estoy escribiendo la novela, un libro sobre Jacques Lacan y tengo ganas de andar por otros lugares. Preparo, para la revista Diwan un dossier informativo sobre literatura argentina. Tengo conmigo la historia del Centro Editor y encuentro caras, nombres que había olvidado. Para volver hay que terminar de irse y todavía no terminé de irme. En esto Mirta, mi mujer, está de acuerdo y mis hijos no manifiestan ninguna nostalgia especial. Por el momento creo que estamos bien.
Al comienzo pensé que me había ido por miedo, ahora no estoy tan seguro. Es posible que el miedo estuviera allí, el miedo a cambiar de discurso por miedo. Invirtiendo la frase de Joyce, digo: cambié de país para no cambiar de conversación.
Aunque tengo amigos que piensan que también cambié de conversación, pero creo que me leyeron mal por eso mismo, porque son amigos. Me gustaría que alguna vez alguien me leyera, es un deseo pasivo de cualquiera que escribe.
- Suena melancólico.
- Sí, seguro. Siempre fui alegre y nunca me llevé bien con los que no tienen otra falta, con diría Lacan, que la falta de humor. La alegría es lo opuesto a la tristeza, pero no al dolor. Todavía me duele la Argentina, me duele lo que algunos nos hacemos entre nosotros por no poder hacer nada con aquellos que hacen de nosotros lo que quieren. La vía regia, publicada en 1975, termina con unos que se llaman por teléfono para ir a ver un golpe de estado. Después viene la reconstrucción de un crimen y el retorno a la muerte del padre, a un velorio. La casa paterna me pareció extraña, es la última frase. No me gusta del todo esa novela, pero me gusta ese final.
(1) Se refiere a la novela publicada en 1987, finalmente titulada Perdido (Barcelona, Ed. Montesinos).
FUENTE: # (agosto 1982). El exilio tiene variantes. Por Gloria Autino. En El Porteño, Buenos Aires.